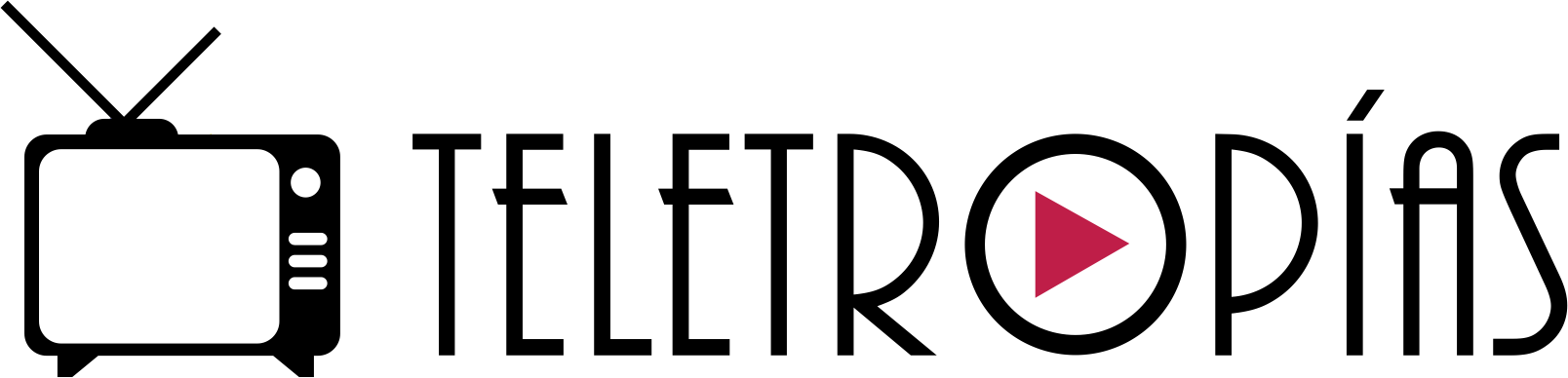Autor: Raúl Rodríguez-Ferrándiz
Mindhunter es una serie de 2017 (Netflix, dos temporadas y diecinueve episodios en total) que he visto con retraso, cosa que ahora lamento y celebro a partes iguales. Me parece fabulosa. El productor y director de varios episodios clave es David Fincher, que ya participó con un rol similar en House of Cards. Como sucede con esta, no se trata de un guion original. Es una adaptación a partir del libro Mind Hunter: Inside FBI’s Elite Serial Crime Unit, escrito por John E. Douglas y Mark Olshaker, el primero de ellos agente de una división del FBI, la Unidad de Ciencias del Comportamiento.

¿Qué hace de Mindhunter algo especial?
Chus Gutiérrez dirigió en 1993 un film titulado Sexo oral. Pese a lo que el título parece prometer, se trataba de un documental de cuarenta entrevistas a informantes anónimos (salvo Santiago Segura) en torno a su sexualidad. Es decir, sexo oral pero sin intercambio de fluidos. Pues con Mindhunter pasa algo parecido, pero con el crimen. Crimen oral, porque lo que vemos no son tanto asesinatos (su preparación, su ejecución, su descubrimiento y su resolución), más bien nos los cuentan a toro pasado, con todo lujo de detalles verbales. Los criminales que ya cumplen condena reciben la visita de investigadores del FBI que les someten a un interrogatorio muy concienzudo.
Charles Manson (el tristemente célebre inductor de crímenes de La Familia en 1969, que ha sido recientemente resucitado en Érase una vez en…Hollywood, el contrafáctico de Tarantino), Ed Kemper (el asesino de las colegialas), David Berkowitz (El Hijo de Sam) y Richard Speck, son algunos de los criminales con ficha auténtica que son encarnados por actores en la ficción televisiva y reciben la visita de los investigadores. Algunos de ellos no fueron capturados: se entregaron al convencerse de que nunca les descubrirían.
Lo que cuentan es mucho más aterrador que lo que podríamos ver, acostumbrados como estamos a las mil y una permutaciones con repetición que nos ha mostrado el subgénero de los asesinos seriales, tanto en el cine como en las series, desde M, el vampiro de Düsseldorf, La escalera de caracol, El estrangulador de Boston o Frenesí hasta El silencio de los corderos, Saw, Seven o Zodiac, estas dos últimas del propio Fincher. O si quieren, por hablar de series, Dexter, Hannibal, Fargo o True Detective.

Ello no quiere decir que la serie renuncie a mostrar crímenes en caliente: los guionistas se las apañan para que, al hilo de las entrevistas sobre casos cerrados en el aspecto penal, se les presenten a los investigadores ocasiones para colaborar con comisarías de todo el país sobre casos abiertos, lo cual hace de la serie un entremezclarse de lo que nos cuentan unos asesinos confesos y convictos y de lo que nos ocultan otros todavía solo sospechosos. Pero hay una diferencia obvia entre las pesquisas para pescar al asesino y la estrategia para que el asesino revele entresijos de su mente criminal que no afloraron porque su culpabilidad había sido ya probada y la pena de cadena perpetua dictada. En prisión ya no tiene nada que perder, aunque tampoco se trata de regodearse en los detalles macabros. Más bien se trata de hacer aflorar explicaciones de su conducta que quizá ni siquiera antes se habían formulado.
No se nos culpe, por tanto, si nos sentimos fascinados por esas declaraciones. Lo que valoramos en ellas es precisamente el relato, sea ficcional o no, en toda su plenitud: articular como un encadenamiento de causas y consecuencias, medios y fines, lo caótico, otorgar sentido al sinsentido, tramar lo que eran hilos dispersos y dibujar con ellos una figura identificable, como el test de Rorschach al que alude el cartel de la primera temporada.
Walter Benjamin dijo que las novelas son los fuegos en los que se consumen vidas ajenas y a los que calentamos nuestra propia vida helada. Se refería a que en los relatos las vidas tienen la calidez de un propósito, de un destino, de un cierre inteligible, mientras la vida que vivimos está sometida al viento gélido del azar, a torpezas y malentendidos, a la inconclusión desasosegante de un final tan cierto como desconocido. Nuestras vidas se subrogan a las de los personajes del relato, vientres cálidos donde encontramos el consuelo de un plan superior que las ordena, de un final que está escrito y le consta a alguien. Los asesinos locuaces de Mindhunter consiguen eso mismo de manera atroz, perversa y doblemente efectiva: complacen a dos géneros de atentos escuchantes, que no son solo los agentes del FBI (que buscan unas gotas de inteligibilidad de aplicación en otros casos), sino también nosotros. Y nos relatan no solo sus vidas enfebrecidas, infames y ya destinadas a extinguirse en prisión, sino también lo que llegaron a conocer de sus malogradas víctimas, la clemencia que les pidieron vanamente, la incredulidad ante el cuchillo o la pistola en acción, los estertores de la agonía.
El estándar de la pareja de detectives, uno más maduro y sensato, el otro joven y muy brillante, algo presuntuoso y todo pasión por su trabajo, ya la conocemos, pero el diálogo entre los dos y los asesinos, más la psicóloga que se incorpora al equipo, está lleno de sutilezas y matices.

La acción se ambienta en 1977 y tiene como centro de operaciones las instalaciones del FBI en Quantico (Virginia), pero los protagonistas viajan por todo el país. Por entonces ni siquiera se había acuñado lo de serial killer pero ya parecía que la codicia, la envidia, la lujuria o la ira, como la lista de los pecados capitales, no podían explicar la pulsión asesina que alentaba muchos crímenes, y la criminología de la época buscaba un patrón de comportamiento con el que vanamente encajonar y convertir en caso de manual la infinita casuística de las motivaciones que llevan a acabar con el prójimo, que a veces es un completo desconocido para el ejecutor.
La serie es una delicia para los amantes del procedimental, es decir, aquel en el que se desgranan los procedimientos de una práctica profesional, en este caso la criminología, pero lo lleva a cotas más elevadas que la mayoría. Podríamos decir que es un metaprocedimental: los investigadores reflexionan constantemente sobre patrones de comportamiento para acuñar tipologías, estrategias de interrogatorio más adecuadas, pero sin renunciar a la intuición y a la improvisación. En todas partes aflora aquello que Polonio decía de Hamlet: puede ser locura, pero hay método en ella.
Mención aparte merece la banda sonora, con temas muy bien traídos para los amantes de la música de los setenta: Toto (Hold the line), Talking Heads (Psycho Killer), Bowie (Right), Fleetwood Mac (Albatross), Bob Geldof (I don’t like Mondays) y The Pretenders (Brass in pocket) entre otras.
Resulta difícil negar que es más excitante la experiencia sexual que cuenta Alma (Bibi Andersson) en Persona que las famosas escenas tórridas que vemos en Fuego en el cuerpo o de El cartero siempre llama dos veces, por poner unos ejemplos ochenteros. Pues bien, el “crimetelling” de Mindhunter acongoja mucho más que las refinadas torturas y las mutilaciones con casquería fina que hemos visto en Saw, Hannibal o Dexter.
Lástima que nos tengamos que quedar con las ganas de más cazadores de mentes. Acaba de anunciarse que la esperada tercera temporada nunca se grabará, de manera que la serie quedará con un final un tanto abrupto que deja cabos sueltos. Ya había un guion: los investigadores se trasladaban a Hollywood, donde entraban en contacto con Jonathan Demme (que había dirigido un episodio de la mítica Colombo en 1978 y sería el director de El silencio de los corderos en 1991) y con Michael Mann (director del film Manhunter (1986), la primera adaptación de la novela El dragón rojo, que pone en escena al personaje de Hannibal Lecter por vez primera). La idea de la temporada, ambientada en los años 80, era que los detectives les ayudaran a actualizar la representación de los procedimientos del criminólogo forense en el cine y en la televisión, cosa que ambos acabaron haciendo, como sabemos. Nunca sabremos cómo habría quedado.